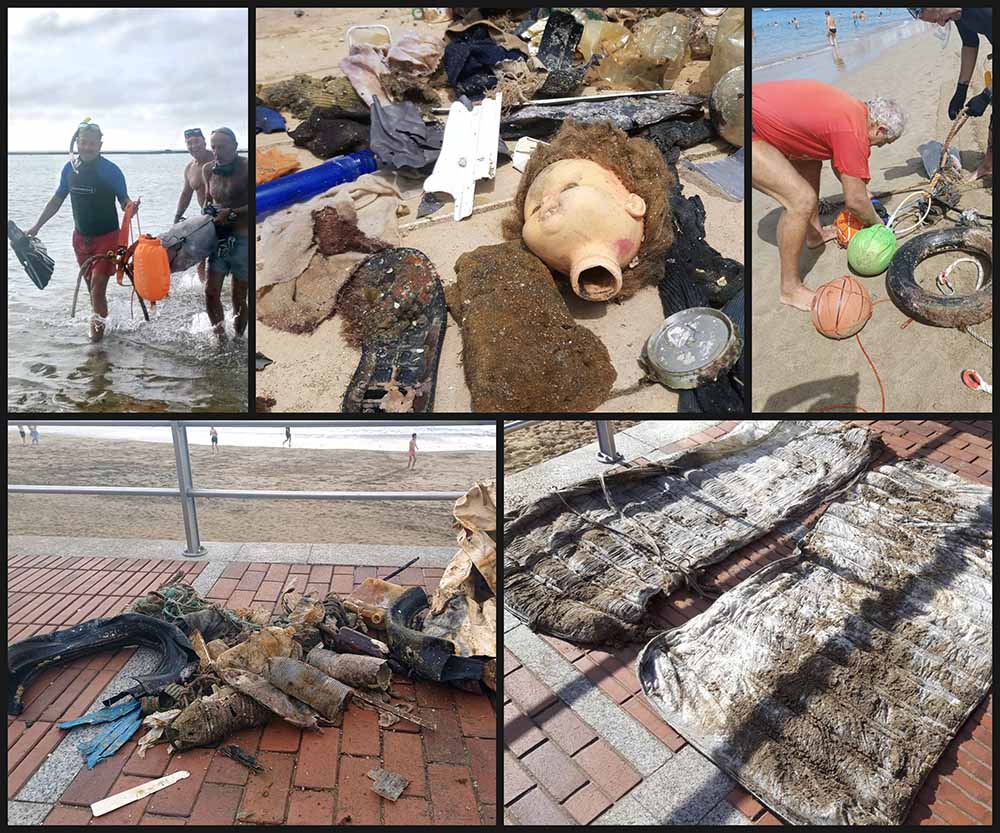Es un texto del periodista José A. Alemán publicado en enero de 1981 en el periódico La Provincia
Crónicas para «cuasi» cuarentones
La alternancia del campo y la playa era la plenitud de las vacaciones escolares de verano. El tiempo que se vivía en algún pueblo de la vertiente norte, podía acudirse a Bañaderos, a Los Charcones o a Sardina del Norte, donde un pintoresco bañista fijo se pasaba el día cantando óperas y zarzuelas tratando de imponer su voz al ruido de las olas. En plan Demóstenes pero a lo Caruso.
Si se estaba en Las Palmas, Las Canteras era inevitable, salvo el día que se optaba por ir a las Alcaravaneras para alquilar un bote y recorrer el puerto, sin pasar la boya, claro está. También funcionaba el Club Náutico y la piscina del viejo Club Metropole.
Sin embargo, reinaba Las Canteras. Las Canteras era entonces nuestra y algunas familias solían mudarse desde Las Palmas a pasar el verano en la casa que tenían al filo de la avenida.
En Las Canteras se hacía de todo. Solía llegarse de nueve y media a diez de la mañana para iniciar una gama de actividades de las más variadas en función de la edad. Jugar al «clavo» horas y horas, meterle la «enjobadura» al primero que se terciara a lo novato, darle a la pelota, hacer piruetas para atraer la atención de las féminas enfundadas en sus albornoces, tirar para la «barra» cuidando de no pisar «vacas» y evitando los traicioneros erizos, plantarse en la peña «la vieja» a matar el rato viendo musarañas, buscar los amarres de las balsas flotantes para soltarlos y mil y una pequeñas cosillas con el riesgo siempre presente de recibir el latigazo de una «aguaviva» curada con la más espectacular «pintada» de yodo.
Por supuesto, que llegaba el púlpito en forma de normas morales «para estar en la playa». Desde luego se aconsejaba no concurrir a ellas pero, dado que el personal se resistía, vinieron las normas que miembros de la Policía Municipal se encargaban de hacer cumplir. Las chicas no podían tomar el sol en bañador y sólo quitarse el albornoz en el momento de meterse en el agua. El «bikini» estaba superprohibidísimo, faltaría más, lo mismo que los «slips» en los varones. Los varones no tenían más alternativa que el «meyba» y, aunque se les toleraba estar en la arena con el torso desnudo, corría el riesgo de severas multas si atravesaban la avenida sin ponerse una pudorosa camisa:
—¡Chacho, tú ! ¡Préstame la camisa para ir a la Casa de Galicia a comprar un bocadillo de calamares! —se escuchaba con frecuencia a la hora de que el hambre apretaba.
Muchos paseaban por la avenida en plan tranquilo o desafiando la prohibición de detenerse a hacer corrillos en puntos desde los que se pudiera observar a los bañistas por aquello del pecado de refocilamiento en los vivos colores de los albornoces femeninos. El guardia custodio de las normas pasaba su peor momento cuando oteaba una pareja charlando dentro del agua porque debía bajar a la arena y exponerse en la orilla a mojarse los zapatos llamando a los trasgresores.
Son muchas las anécdotas a que dio lugar el binomio playa-moral —nada digamos de los sofocos con las primeras turistas— pero cabe destacar, para dar pálida imagen de cómo se las manejaban, el proyecto de dividir la playa en dos; una para hombres y otra para mujeres. La cosa no salió adelante porque alguien, quién sabe, tuvo el sentido común de dejar morir la idea que la ventolera turística barrió del todo.
Las «Mareas del Pino»
No es posible dejar pasar la playa sin dedicarle un párrafo a las «mareas del Pino». El mar se encorajinaba por los alrededores del 8 de septiembre —de ahí viene la denominación— y largaba unas olas que inutilizaban buena parte de la playa y, a veces, lengüeteaba trechos de la avenida una cosa mala. Los aficionados a «sebar» o «cebar» olas —una especie de «surf» a lo bestia, mezcla de costaladas y barrigazos— cometían entonces sus mayores temeridades y se cachondeaban del amigo peninsular poco hecho al acento insular que anunciaba su decisión de meterse en el agua con un «me voy a hacer varólas» pronunciado en un castellanísimo que te caías para atrás.
Las «mareas del Pino» dieron buenos sustos a más de cuatro. En cierta ocasión una señora de tierra adentro, metida en años y que trabajaba en cierta casa cuidando a los crios a los que acompañaba a la playa, pudo presenciar una de ellas. Fue una «inglesa», poco apercibida, a la que una olota de dos pisos revolcó y puso patas arriba. Salió del agua echa un «farfullo» de maldiciones bajo el ojo avizor de la isleña que tiró para la casa donde trabajaba contando el medio accidente. —Salió del agua gritando «¡cuasito m’ajogo, cuasito m’ajogo!», completaba su pormenorizado relato. —Pero, mujer le advirtió la señora— ¿cómo va a decir una extranjera eso de «¡cuasito m’ajogo!»? —¡Pos! ¿Y qué iba a decir, señora? —respondió tras unos segundos de angustiosa duda lógica. ¿Qué iba a decir? Lo que pasa es que lo diría en su idioma de ella —remató radiante.

Ayúdanos a seguir informando día a día sobre nuestra playa: dona